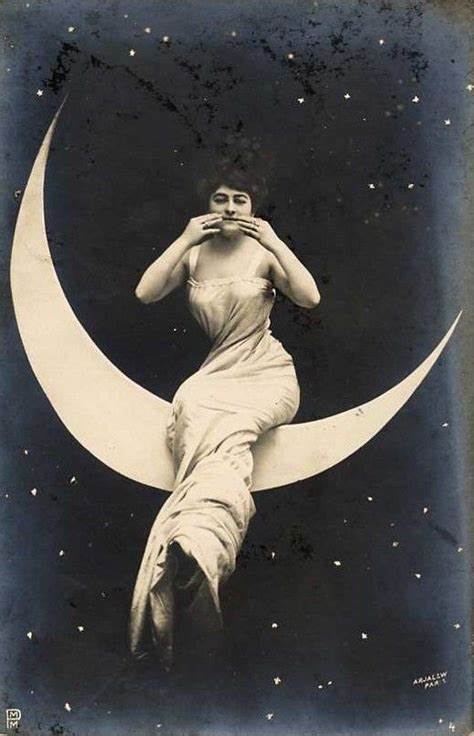LIBERTADO POR PROPIOS SINSABORES
A mis alumnos
Este breve ensayo tiene su origen en algunas vivencias en el aula, vivencias que atañen a la falta de herramientas de mis alumnos —tanto bachilleres como universitarios— al sopesar un texto, ya que estiman que unos versos de Elvira Sastre poseen la misma buena hechura que unos de Antonio Machado o —por el contrario— que un poema de Gustavo Adolfo Bécquer es tan malo como unas rimas de Dani Flow: lo que absolutamente carece de sentido… y antes de que se me acuse de purista —quien me conoce sabe que en mi lista de defectos ese no figura— invito (a quien así me considere) a sincerarse consigo mismo y revisar si su prejuicio hacia mí no se debe a que su bandera ideológica es la laxitud (disfrazada de libertad).
Lo escribo en buena lid: estimo que el purismo y la laxitud describen con puntualidad gran parte de las torpes discusiones y desilusiones actuales (no sólo en el ámbito poético). En lo personal, el consumo de productos como los mencionados previamente (Sastre y Flow) me tiene sin cuidado; lo que ya no me es tan indiferente es el analfabetismo crítico, que parece desarrollarse más en quienes sólo consumen cultura de ínfima calidad… Insisto, consumir obras pretendidamente artísticas que nada exigen al espectador, lector o escucha no está mal; lo malo es no conocer ni degustar otro tipo de obras, aquellas que sí requieran de nuestra atención y que nos impliquen algún tipo de esfuerzo intelectual y emocional.
Tampoco es que me sorprenda el fenómeno: los mismos poetas son ignorantes de la poesía. Basta con escuchar lo que muchos pregonan en talleres o laboratorios, lo que aseveran en presentaciones de poemarios, ponencias o lo que responden en entrevistas (los que juegan a la irreverencia son los peores). Los mismos poetas no reflexionan en torno a la poesía: aprenden formulitas y decires inexactos (les fascina) que replican y replican idéntico a los trucos de los monos amaestrados… Regresando a mis alumnos: ¿qué puede esperarse de unos jovenzuelos que no leen más que en redes sociales?, ¿qué de quienes no reflexionan sobre su vida interior (si acaso la tienen)? Pues justo eso: una profunda falta de juicio crítico.
Ahora bien, el asunto —sin lugar a dudas— es peliagudo: ¿cómo saber que algo es de buena calidad? Ese algo puede ser desde un poema, pasando por un platillo de alta cocina hasta un beso. Es claro que emitir juicios críticos sobre un poema o un platillo, en gran medida, puede ser similar; en cambio, opinar sobre lo que es un ósculo de calidad se antoja más complicado. Cito estos elementos aposta, ya que así comienza a apreciarse que los parámetros del juicio crítico pueden desdibujarse con suma facilidad. E insistiré en esto: que muy nos plazcan las baratijas está bueno, el asunto es no estar conscientes de que estamos frente una fruslería y que, por ende, la dotemos de una grandeza o maravilla, de una hechura, de la que objetivamente carece.
Entonces, ¿cómo saber que algo posee buena calidad? Si bien deben de existir varios y diversos criterios,[1] yo compartiré tres componentes que estimo los más adecuados para comprender el fenómeno, así como las falacias más solícitas para abogar por la mediocridad. Para mi propósito presento dos textos que expuse en clase. Ambos aparecieron en la página de inicio de mi FB, y al notar que guardan semejanzas los presenté ante mis grupos, precisamente, para enfatizar la factura de cada uno, pues me pareció que el destino me puso en bandeja de plata la oportunidad de ofrecerles herramientas para el desarrollo de su pensar crítico.

El primer escrito lo encontré en la página de Pensamientos en letras. Para redactar este ensayo revisé dicha página y me percaté de que está colmada de esos textos facilones que critico: ¿por qué le di “Me gusta”? Bueno, vayan y revisen las fotografías que acompañan los escritos… dentro de mis defectos sí está el de permitir que me embauquen con este tipo de material visual (nadie es perfecto: mea culpa). Sin embargo, esto no nubla mi juicio sobre el material que presenta; tampoco evita que comprenda su proceder: es el gancho para conseguir seguidores. Y si acaso llegan a citarse buenos poemas, la realidad es que se toma de pretexto a la literatura; el verdadero interés son los “Me gusta” y no la poesía (a casi nadie le importa la poesía).
En fin, dicho texto —que presentaré a continuación— carece de título y pertenece a alguien que también tiene página y firma como Ray Meza. Como no los conozco, estimo que ambas personas (Meza como la administradora de “Pensamientos en letras”) pertenecen al club de los poetas prosumidores y su lírica transmedial, cuya obra puede catalogarse como poesía pop tardoadolescente: siguiendo la tesis de Martín Rodríguez-Gaona.[2] Dispuse aquí sus enlaces por mi tic de académico y como cortesía para ellos, pues quien guste podrá “seguirlos”. Cito el escrito de Ray Meza, publicado el pasado 10 de enero:
Sé que mis labios
no te besan,
ni mis manos
te acarician.
Tampoco mis ojos
te ven,
pero en mis latidos
estás presente todos los días.
Antes de comentar este texto, presentaré el siguiente que es autoría de Óscar Hahn —así pueden contrastarse—; fue publicado casi una semana después (el 16 de enero) en la página de Literland:
ADAGIO CANTABILE
Un corazón de pronto
deja de latir
El cuerpo entonces
deja de ver
deja de escuchar
deja de sentir
El corazón se dice
es el lugar
donde habita el amor
Pero el amor
es lo que sigue latiendo
cuando el corazón
deja de latir
Creo que, sin problema, puede asumirse que hay una relación temática en ambos. Y aquí invito a quien esto lee a que se detenga, relea los escritos dos o tres veces más y repare en cada uno: ¿se notan las diferencias entre una propuesta y otra? Es posible que quien lee, si está ligeramente informado, se incline por el poema de Hahn porque es un autor reconocido. Es decir, si así fuera su elección carecería de juicio, ya que se basaría en la autoridad del poeta y no en su poema (lo que sería lamentable porque el poema posee muy buena factura).
El comentario no es anodino, pues es habitual que los menos privilegiados por la inteligencia no hagan más que citar datos para “sustentar” sus opiniones: no obstante, los números son engañosos ya que ni explican los fenómenos y —se sabe— son altamente manipulables. Si nos ciñéramos a los datos, al revisar las publicaciones mientras redacto este ensayo [4 de febrero de 2024 a las 14:28 h] el texto de Meza cuenta con 8700 reacciones; 215 comentarios y se ha compartido 1900 veces. Por su parte, el poema de Hahn cuenta con 5000 reacciones; 62 comentarios y se ha compartido 871 veces; es decir, el escrito de Meza se lleva de calle al de Hahn, pues cuenta con 3700 reacciones más, 153 comentarios más y se ha compartido 1029 veces más. Los datos abonan a la discusión pero no son la esencia de la discusión; aquí lo que muestran es lo consabido: la gente tiene viciado gusto (habría que revisar reacciones y comentarios “negativos”). Cabe resaltar que la página de Pensamientos en letras tiene 73 000 seguidores, muy lejos de los 2 600 000 de seguidores de Literland. Claro que influye el hecho de que sean seguidores orgánicos o bots, y aún así los números no me parecen descabellados.
Esta insana forma de medir la calidad es, a leguas, una falacia ad populum. La gente confunde popularidad con calidad. Para colmo de males, no es ningún secreto que algunas editoriales de renombre editen a poetas prosumidores si en sus redes sociales tienen un alto número de seguidores y reacciones (la trivialidad y lo complaciente producen seguidores y reacciones): lo que agranda la confusión y hace que muchas personas terminen por creer que el mercado literario es igual a la literatura, y no es así: se relacionan mas no son lo mismo. La industria del libro suele ofertar más productos pseudoliterarios que verdaderas obras literarias.
Otro falso argumento que atañe a los datos y no a las obras —más en el ámbito musical— es la falacia ad crumenam, esto significa que se apela a las ganancias monetarias como indicio de calidad poética. Dani Flow podrá tener sus buenos millones de dólares, pero eso no dota a su lírica popular y porno-ñoña de calidad alguna. En el caso de los poetas se alude a los premios con los que cuentan (premios que usualmente traen consigo buenas remuneraciones económicas). Pero ¿en verdad ganar el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes indica, sí o sí, que se es buen poeta? Evidentemente no. Ningún premio avala tal cosa: lo más que señala —si es legal el proceso— es que tu obra fue la que más le gustó a tres o cinco personas, y ya. Para no herir sensibilidades me silencio los nombres y los invito a consultar los poemarios ganadores de dicho premio del 2000 a la fecha: varios de ellos resultaron beneficiados no precisamente por su calidad poética…

Si bien apelar a la popularidad o al éxito económico son moneda corriente cuando se defiende la mediocridad, aquellos menos analfabetos en meollos poéticos —pero altamente parecidos a un autómata— blanden las falacias ad verecundiam y ad antiquitatem. Es decir, en el primer caso escudan sus ignorancias en alguna autoridad, sin siquiera tener en claro quiénes representan una verdadera autoridad: por eso varios replican las cándidas inexactitudes de algún profesor de la carrera en Letras, de esos que van de hipérbole en hipérbole y que dicen que nadie “saca” 10 en su materia (so pretexto de alguna subnormalidad). En el segundo caso, aluden a la tradición como amparo de su desconocimiento: estos son incapaces de interpretar y juzgar poemas con propuestas fuera del esquema tradicional, ya que jamás han tenido juicio y solamente memorizaron algunos moldes poemáticos de la poesía archirrequetecontra-elogiada por medio mundo. Para estos farsantes, lo que está bien en un poeta consagrado no lo está en estudiantes de letras, poetas marginales o en quienes son sus enemigos, porque todos ellos —nos dicen— “no han vivido la vida de este poeta, lo que lo llevó a escribir de esa forma”, ¿les suena?
Expresado esto, paso a los textos: ¿qué les parecieron? ¿Es clara la diferencia entre uno y otro? Si alguien estima que el texto de Ray Meza es poético, ¡felicidades!: anda mal de sus saberes cotidianos, pero más aún: carece de referentes. Este es el primer componente que estimo necesario para el pensamiento crítico: referentes. La falta de referentes propicia que los jóvenes y no tan jóvenes se le arrodillen a cualquier santo: ¿o por qué creen que está de moda pregonar que los raperos son los nuevos poetas o los estandoperos los nuevos pensadores? No precisamente porque quienes pregonan esto se hayan sentado a leer a buen número de poetas y filósofos. Las comparaciones radican tanto en la laxitud como en la falta tanto de referentes como de un conocimiento de causa: en el caso de los raperos estiman que hacer rimas es igual a ser poeta. O, en el caso de Meza, consideran que expresar emociones es igual a ser poeta, y para nada. Rimar por rimar no genera un poema; y el mero hecho de expresar emociones no vuelve poeta a nadie.
Lo que nos lleva al segundo componente a considerar: la voluntad o intención creativa (que no creadora). ¿Cómo saber si hay o no voluntad?, ¿dónde podemos verla? El texto de Meza posee una voluntad mínima: los labios, las manos y los ojos (elementos externos) no pueden sentir a la persona amada porque está ausente; sin embargo, en el corazón —referido mediante la sinécdoque de la parte por el todo: los latidos (elemento interno)— la ausencia es vencida y la persona amada está presente, y a diario. Se trata de nombrar lo que sobrevive: el amor. Las relaciones concluyen pero el amor perdura, sería la idea. Pues bueno, para ningún poeta este procedimiento implicaría esfuerzo. Celebrar esta retahíla de obviedades es igual a aplaudirle a un adulto que sin acarrear ninguna condición mental adversa no habla pero balbuce el alfabeto.
Luego, pese a ser poemas que no se sustentan en el verso métrico, bien podemos revisar los esquemas alfanuméricos (a manera de radiografía). Veamos:
Del escrito de Meza: a5-b4-a4-c4 / d6-e3-f6-C10. Total 8 versos.
Del poema de Hahn: a7-b6 / c5-d5-e6-b6 / f7-e5-g7 / g5-h8-g6-b6. Total 13 versos.
Estos esquemas poco o nada dirán a la mayoría (lo que está bien). Aún así sirven como evidencia de la intención o voluntad creativa de la que he hablado; además, ayudan a introducir el último elemento a considerar para sopesar un texto: la articulación. La articulación es lo que hace que un escrito nos fascine y lo sintamos poético o artístico; es lo que genera el asombro en los —ya de por sí asombrados— jovencitos cuando escuchan peleas de raperos, conocidas como batalla de gallos. En este sentido el texto de Meza aporta poco: si sintetizamos más y revisamos los tipos de palabras (agudas [a] y graves [g]) a final de verso, su esquema se representaría así: g-g-g-g / g-a-g-g. Si hacemos lo mismo con el poema de Hahn, su esquema es este: g-a / g-a-a-a / g-a-a / a-g-a-a.
Basado en la evidencia, puedo decir que Meza rompe la simetría de su escrito en el sexto verso, al introducir un verso agudo, y también al finalizar con un verso de arte mayor, pese a que venía trabajando con versos de arte menor. Pero, la realidad es que Meza no rompe cosa alguna: trabaja mediante la pura intuición, no tiene idea ni de lo que acabo de mencionar ni de lo que hace. Justo lo que sintió o quiso transmitir es lo que expone: no necesito preguntarle, su texto deja ver la falta de referentes (o el ocultamiento de ellos), su —casi— nula voluntad creativa y su artritis compositiva: articula con dureza.
El poema de Hahn es otro asunto. De entrada el título redondea el sentido entero del poema. Pero vamos por partes: no identifico un referente puntual en Hahn (en cuanto a influencias) pero usa la coloquial idea de que el corazón es la casa del amor. Toma esto como pre-texto para desarrollar la mismita idea que Meza (y que es tópico de nuestra lírica): se trata de nombrar lo que sobrevive: el amor; las relaciones concluyen pero el amor perdura. La enorme diferencia es que Hahn lo hace con maestría, tanto por su voluntad creativa como por su conocimiento para articular grata y puntualmente el obra.
Su intención creativa se percibe en el esquema de su poema: trabaja únicamente con versos de arte menor (del pentasílabo al octosílabo), lo que no es gran cosa en sí mismo: cualquiera puede hacerlo. Sin embargo la primera estrofa es la pauta de todo el poema: “Un corazón de pronto / deja de latir” en donde hay un heptasílabo (7) y un hexasílabo (6); un verso grave (g) y otro agudo (a). Ya tenemos el motivo lírico y, a la vez, su patrón compositivo: 7g-6a. El resto del poema mantendrá este tipo de palabras (graves y agudas) y alternará estos dos metros (7 y 6); sin importar el número de versos en cada estrofa habrá siempre, tan solo, una palabra grave a final de verso, y uno de los dos metro iniciales: 7g-6a / 5g-5a-6a-6a / 7g-5a-7a / 5a-8g-6a-6a. No ahondaré en las supuestas “fallas”: quien estime como falta que la tercera estrofa no principia con palabra aguda, o que el heptasílabo debe de estar destinado exclusivamente para palabras graves para “cumplir” (y uno de estos versos se vale de las agudas), que mejor se dedique a otra faena y no a la poesía; el poema es semilibre (y si ignora lo que esto implica, pues chitón). Punto. Hahn ha dado muestras suficientes de voluntad creativa y estructural. Así que si alguien considera esto como falta, lo que dejará entrever será su falta pero de neuronas, y nada más.
Ahora, ¿cómo articula Hahn en este poema? Primero se distancia del acontecimiento, el yo lírico ni habla de sí ni se dirige a un tú (por lo que su actitud lírica es enunciativa). Cada estrofa es una unidad sintáctica: 1. Presenta el asunto: un corazón se detuvo. 2. Enlista las consecuencias de que el corazón se detenga. 3. Hace una digresión (“El corazón […] / es el lugar / donde habita el amor) para dotar al hecho de mayor peso y además sirve de puente para introducir el asunto del amor (del que no habíamos tenido noticia hasta entonces: todo era materialidad). 4. Remate: ya es intrascendente que el corazón se detuviera porque el poeta nos devela lo que hay más allá del latido: la eternidad del amor…
Como el espacio apremia, ya no es posible revisar el acierto de omitir la puntuación (otro acto de voluntad), que pese a repetir corazón en casi todas las estrofas jamás sea molesto o el extraordinario uso de la anáfora (el verbo dejar en presente de la tercera persona del singular, modo indicativo, también aparece en casi todas las estrofas y tampoco molesta). Lo que sí debe atenderse para redondear este escueto análisis es el título, con lo que daré fin a este trabajo. Pero antes de ello me parece necesario aclarar que sólo con leer ambas propuestas (la de Meza y la de Hahn) supe de la superioridad de una sobre la otra. Con esto quiero decir que no es necesario hacer este tipo de análisis para degustar o apreciar un texto. Lo hago aquí para sustentar lo que digo y dar muestras fehacientes, ya que la poesía y el arte no son un asunto casual, de gustos y menos de complacencias. El poeta no trabaja para gustar: la poesía no es concurso de belleza (a Dios gracias). Yo detecté la buena hechura del poema de Hahn por los referentes que tengo: lo demás fueron muy felices hallazgos al profundizar en la estructura de la obra.
Concluyo: el título del poema “Adagio cantabile” nos indica que éste puede ser cantado: el adagio —en música— es un movimiento lento (se realiza lenta o pausadamente) mientras que cantabile indica que es cantable. ¿Será verdad, será mentira? Que quienes se dediquen a la música nos muestren si esto es posible o no: mas deben considerar lo siguiente, lo verdaderamente relevante del título: la polisemia de “adagio”, que si bien junto con el adjetivo “cantable” hace referencia a la música, por el final del poema adagio también cobra el significado de “sentencia breve y, la mayoría de las veces, moral”, ya que el poema de Hahn concluye con un adagio que bien puede disponerse a renglón seguido: “el amor es lo que sigue latiendo cuando el corazón deja de latir” y quizá sólo esta parte del poema sea la “cantable”, no en el sentido literal de la música, sino como una bella y profunda verdad que nos conforta ante la pérdida amorosa.
[1] Lo saludable sería que cada persona tuviese claridad en cuanto a su propia tabla de valores críticos, pero esto no es así: sus juicios suelen ser meros pre-juicios que parten tanto de sus gustos como de paradigmas preestablecidos; por esta misma razón la crítica de poesía en México es paupérrima: somos víctimas de la pereza intelectual.
[2] No atañe a este ensayo discutir dichos términos (con los que concuerdo) ni aclarar de dónde provienen: baste comentar que un prosumidor es aquella persona que consume y produce —simultáneamente y gracias a los avances tecnológicos— mensajes mediáticos de forma masiva; por su interactividad constante genera influencia en los mismos medios tecnológicos de los que se vale. En cuanto a la lírica transmedial esto tiene que ver con los nativos digitales y el soporte en el que suelen presentar sus obras (por lo menos en un inicio): las plataformas digitales y no el libro impreso. Por último, la clasificación de poesía pop tardoadolescente hace referencia al trasfondo literario: si quienes se ciñen a la tradición poética buscan ser originales y desean perdurar (para eso escriben), los hacedores de poesía pop tardoadolescente apuestan por la empatía popular y el antiintelectualismo, por lo que sus obras se sustentan en lo emotivo, con lo cual sus textos son asimilados inmediatamente. Reitero que esta información forma parte de la tesis de Martín Rodríguez-Gaona a la que dedicaré espacio y tiempo en un trabajo futuro, más extenso.